El ideólogo del proyecto BRAIN apuesta en la Universidad por los neuroderechos para garantizar el buen uso de las neurotecnologías
Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia, abogó en la VI ICS Lecture por incluir nuevas cláusulas en la Declaración Universal de Derechos Humanos referentes a estas tecnologías y a la inteligencia artificial
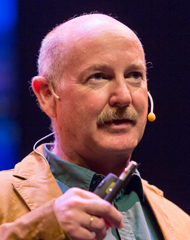
FOTO: Manuel Castells
Incluir los neuroderechos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ayudar a garantizar “que las nuevas neurotecnologías y la inteligencia artificial se canalicen en beneficio de la humanidad”. Así lo aseguró en la Universidad de Navarra Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE. UU.) e ideólogo del proyecto BRAIN.
El experto impartió la VI ICS Lecture on Humanities and Social Sciences bajo el título ‘Las nuevas neurotecnologías y su impacto en la ciencia, medicina y sociedad’. La actividad fue organizada por el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, en el marco de las investigaciones que desarrolla el Grupo ‘Mente-Cerebro’.
“A través de proyectos internacionales se están inventando nuevos métodos para leer la actividad del cerebro y modificarla”, explicó. “Los interfaces cerebro-computadora cada vez son menos invasivas -añadió-, lo cual significa que se van a poder utilizar en más personas”.
El experto apuntó que esta revolución tecnológica “va a cambiar las reglas del juego” y que, si bien por una parte “va a suponer un nuevo Renacimiento”, también “tiene muchas implicaciones sociales y éticas”, enfatizó.
Yuste representa a un grupo de investigadores y expertos internacionales e interdisciplinares que trata de añadir nuevas cláusulas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en relación con estos avances con el fin de “proteger a la ciudadanía de posibles abusos que puedan surgir tanto de las neurotecnologías como de la inteligencia artificial”, especificó.
En concreto ponen en valor cuatro pilares: privacidad mental, que se evite que los datos de la actividad mental se usen con fines comerciales; identidad personal, que el aumento las capacidades cognitivas no interfiera en la capacidad de decisión de las personas; el acceso equitativo a las tecnologías, con el fin de que no se generen desigualdades ni privilegios; y la protección frente a los sesgos y la discriminación de las minorías.
En su conferencia, Rafael Yuste habló del cambio de perspectiva en las investigaciones para comprender los mecanismos del cerebro. Comentó que los equipos han pasado de centrarse en la actividad de las neuronas individuales, como hacían Santiago Ramón y Cajal o Charles Schott Sherrington, a estudiar la actividad conjunta de un gran número de ellas. Puso el símil de una pantalla de televisión: para comprender una imagen no hay que fijarse en un píxel en concreto, sino en el conjunto de todos los píxeles.
Esta hipótesis se basa en la idea de que en sistemas con muchas unidades existen propiedades emergentes que no están presentes en cada una de esas unidades. Esto es lo que ocurre -puso como ejemplo- en los átomos de un imán: estos no son magnéticos, pero las interacciones entre ellos sí generan esa propiedad.
Mapear el cerebro de animales pequeñosDe este modo, explicó que más de 500 laboratorios de EE. UU. y otros lugares del mundo trabajan actualmente en el proyecto BRAIN, que nació en 2013 con el objetivo de empujar a la Neurociencia hacia la comprensión de las propiedades emergentes del cerebro. Apuntó que esta iniciativa interdisciplinar busca desarrollar técnicas para registrar la actividad completa de los cerebros más simples de la evolución: gusano, mosca, pez y ratón. “En cinco años se aspira a descifrar la actividad de 50.000 neuronas; en 10, un millón de neuronas; y en 15, cerebros completos de estos animales”, puntualizó.
Para registrar la actividad de las neuronas, los investigadores utilizan sustancias sensibles al calcio, que permiten identificar cuándo dispara una neurona. “Atendiendo a las concentraciones de calcio discernimos cómo interaccionan entre sí las neuronas”, contó. De este modo han conseguido mapear la actividad completa de un nidario, la hydra vulgaris. “La mala noticia -lamentó- es que no entendemos la relación entre el disparo de las neuronas y el comportamiento. La mayor parte de la actividad es espontánea”.
En el caso de los ratones, reveló que con el microscopio de dos fotones se ha conseguido ver la actividad de un grupo reducido de neuronas, unas 2.000. “Las neuronas se disparan en grupos, como pequeños terremotos. Es una propiedad emergente que no se habría podido ver con electrodos”, apostilló. Y reconoció que aún se tardará una década en mapear por entero el cerebro de estos roedores.
Todos estos avances están sentando las bases, a su juicio, para que algún día se pueda llegar a una teoría general que explique cómo funciona el cerebro humano. Según el catedrático será un descubrimiento tan revolucionario como la doble hélice del ADN.
Rafael Yuste habló sobre estas cuestiones en el marco de la sexta edición de las ICS Lectures on Humanities and Social Sciences. Se trata de una una serie de conferencias que el centro de investigación en humanidades y ciencias sociales de la Universidad de Navarra organiza con carácter anual. Impartidas por investigadores de prestigio internacional, tienen como objetivo presentar a la comunidad universitaria y la ciudadanía algunos de los temas que se investigan en los diferentes proyectos del ICS.
