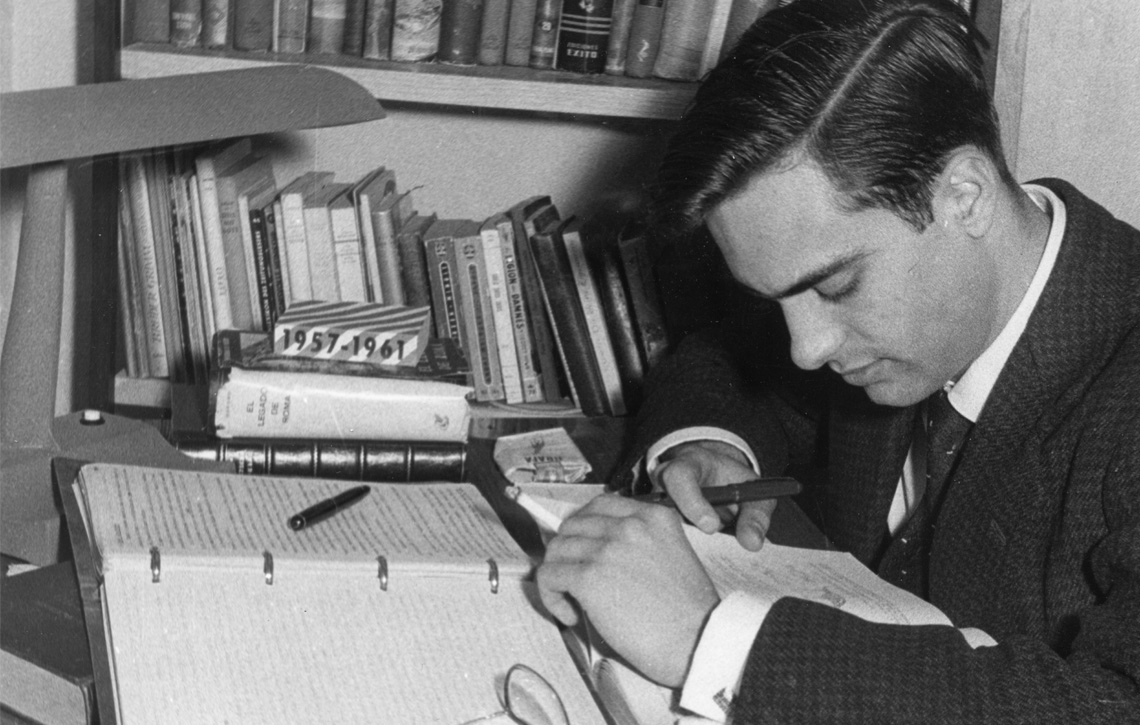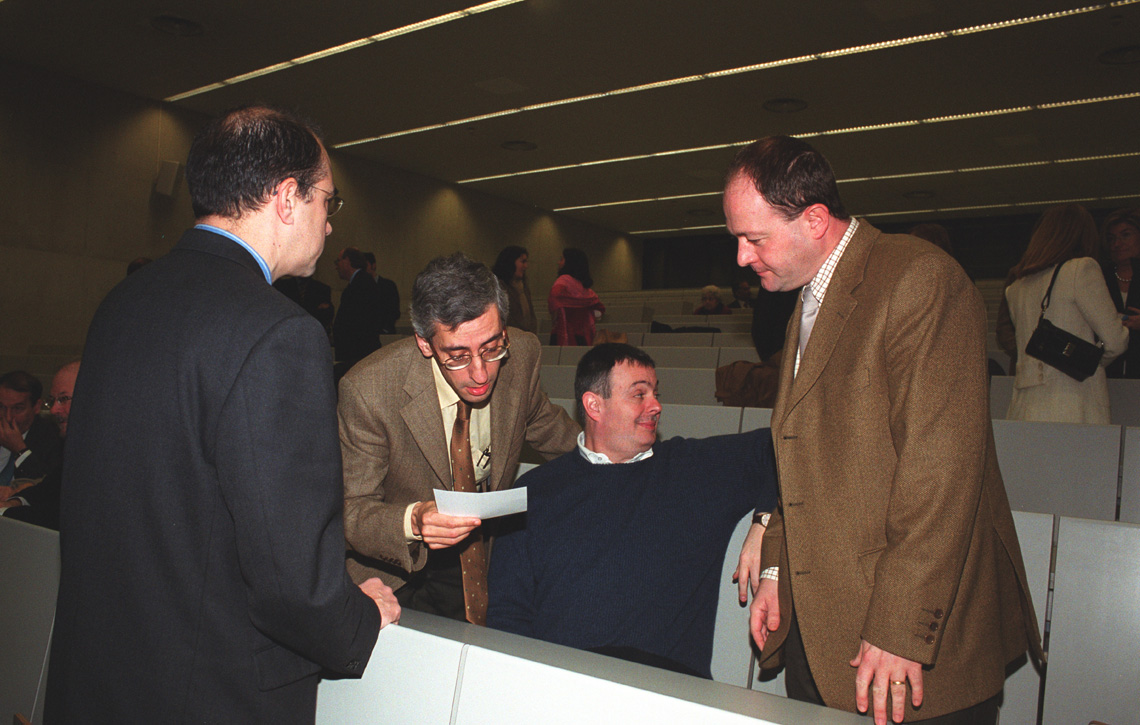Conceptos polifacéticos
En la primera planta, al final del pasillo, junto a la sala de descanso donde a veces toma café, nos atiende una figura pensativa con una americana de rayas. Las persianas están medio bajadas, por lo que solo se ve una parte de las ventanas de enfrente. Un rayo de sol ilumina una foto en blanco y negro de David Beriáin que cuelga junto a la puerta. «Era un muy periodista», comenta Mónica Codina. «Le pido consejo de vez en cuando».
Tras sus gafas ovaladas, se nota su cautela a la hora de definir la verdad. Quizá porque la profesora de Deontología periodística conoce las consecuencias de una palabra mal dicha. «Es un concepto que responde a distintas cosas. Por un lado, está la verdad factual, los hechos que ocurren. Luego, hay verdades que tienen que ver con un contexto o una historia, una narrativa de hechos. Entonces, la verdad se da cuando se puede contar a través de una historia y responde a lo que realmente está pasando, sin desfigurar la realidad u omitir información relevante. No se trata nunca de encontrar una verdad expresada que pueda llegar a abarcar 360 grados todo lo que está aconteciendo».
Y por el contrario, la desinformación responde al engaño. «Se consigue omitiendo informaciones, descontextualizando datos o emitiendo declaraciones que se interpretan con un sentido distinto del que tenían cuando se pronunciaron».
 |
|
Mónica Codina: «El periodismo es más necesario que nunca, precisamente porque hay una gran desinformación. Ser periodista debería ser garantía de que lo que se está contando sea verdad»
|
| |
|
|
El auge de la desinformación, según la profesora, procede de la variedad de voces que afectan a la opinión pública. «Puede haber estrategias de desinformación deliberada que vienen de personas que quieren intervenir en los movimientos sociales. Pero hay otro tipo de desinformación que no procede necesariamente de una intencionalidad política o social deliberada. Hay personas que no tienen formación profesional periodística y se erigen en influencers de opinión y, al no tener todo el conocimiento necesario, tienen prácticas que pueden generar desinformación».
Desinformar no tiene por qué ser una mentira completa. «A veces, se juegan con medias verdades o falta de datos para generar procesos de desinformación. También se pueden establecer cauces de opinión en momentos inadecuados que generan ruido al apoyarse en fuentes que no tienen autoridad suficiente para hablar de un tema».
Preguntada sobre si los periodistas pueden ser a su vez vehículos de desinformación, la profesora asiente. «Cuando el periodismo no hace bien su trabajo, por ejemplo, cuando no comprueba bien de dónde vienen las informaciones de las redes sociales, cuando usa datos para posicionarse políticamente de maneras poco transparentes, no está cumpliendo bien su función».
Codina agarra los reposabrazos de la silla de su escritorio y se realza. A pesar de todos los retos que tiene que afrontar esta profesión, tiene claro que «el periodismo es más necesario que nunca, precisamente porque hay una gran desinformación. Ser periodista debería ser garantía de que lo que se está contando es verdad».